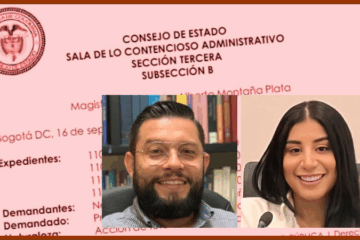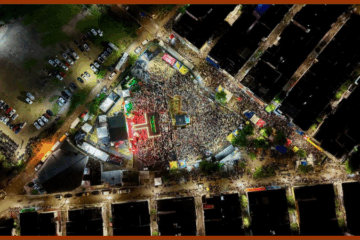Por Daniel Flórez-Muñoz *
En un país cuya historia jurídica ha oscilado entre el formalismo técnico y los estallidos de activismo constitucional, la pregunta por el futuro de la Educación Jurídica no puede responderse desde la nostalgia ni desde la inercia.
Este interrogante exige una mirada audaz, una voluntad reformadora y un liderazgo fundado en una comprensión profunda de las transformaciones que hoy sacuden a las sociedades del conocimiento y a sus sistemas jurídicos.

Por ello, formar abogados y abogadas para el Siglo XXI no es solo una tarea académica, sino, fundamentalmente, un imperativo ético, político y cultural. En esta columna quisiera plantear los que serían, a mi juicio, los cinco principales desafíos o retos de la educación jurídica en Colombia.
El primero de ellos es la internacionalización. No basta con enviar estudiantes a pasantías ocasionales o traducir manuales foráneos. Internacionalizar la Educación Jurídica significa abrir nuestras aulas al diálogo global, afianzar el bilingüismo, reformular nuestros planes de estudio con enfoque comparado y formar profesionales capaces de moverse críticamente entre sistemas jurídicos diversos y jurisdicciones multinivel.
En otras palabras, se trata de entender que la globalización del Derecho no es una opción, sino, una condición estructural de la práctica jurídica contemporánea.
En segundo lugar, un desafío ineludible es el fortalecimiento real -y no meramente documental – de los procesos de calidad académica. La autoevaluación debe dejar de ser una carga burocrática para convertirse en una práctica institucional honesta, reflexiva y transformadora.
Las facultades de Derecho deben repensar sus modelos pedagógicos, ajustar sus indicadores de calidad a las realidades del ejercicio profesional, y construir comunidades de aprendizaje donde el conocimiento no sea memorizado, sino interrogado, recreado, vivido.
Esto supone asumir el claustro docente y la asamblea estudiantil como instancias de integración, debate y desarrollo de perspectivas curriculares y apuestas a la excelencia académica.
La calidad y la excelencia son expresión directa de liderazgos institucionales sólidos y modelos de gobierno universitario abiertos a la participación y a la construcción colectiva de las metas.
Justamente, una de las principales modificaciones del modelo de acreditación en alta calidad, referido a la idea de ‘comunidades’, parece estar orientada en este sentido.
En tercer lugar, la investigación jurídica también debe renovarse a partir de la inter y transdisciplinariedad. No es posible seguir comprendiendo los fenómenos jurídicos sin dialogar con la economía, la sociología, la psicología, la ciencia política, e incluso con las humanidades digitales.
La formación jurídica debe incorporar metodologías mixtas, enfoques cualitativos rigurosos y marcos teóricos complejos que superen el aislamiento dogmático.
Solo así será posible producir conocimiento relevante para una sociedad atravesada por la desigualdad, el conflicto y la necesidad urgente de justicia social. El abogado que solo sabe Derecho, ni Derecho sabe.
En ese sentido, la apuesta es a propiciar escenarios de diálogos de saberes orientados a problematizar las formas e instituciones jurídicas desde una perspectiva crítica y analíticamente rigurosa.
A ello se suma el impacto inevitable -y aún insuficientemente comprendido – de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías. Las facultades de Derecho deben dejar de ver la tecnología como un accesorio metodológico o como un riesgo disciplinar, y asumirla como parte constitutiva de los nuevos lenguajes jurídicos.
La Inteligencia Artificial ya está transformando la forma en que se litiga, se legisla y se resuelven conflictos. Formar juristas para el futuro implica enseñarles a usar, comprender y también cuestionar críticamente las herramientas tecnológicas que hoy median las relaciones jurídicas.
Finalmente, la Educación Jurídica no puede perder de vista su dimensión ética, democrática y social. En tiempos de polarización política, crisis institucional y desafíos civilizatorios, formar en Derecho es formar en una ciudadanía democrática, abierta e inclusiva. Es enseñar a defender principios, pero también a reconocer al otro, a argumentar con respeto, a comprometerse con la dignidad humana, la equidad de género, la diversidad cultural y los enfoques diferenciales.
Lo anterior tiene un impacto directo en el tipo de liderazgo que asume las funciones directivas al interior de los contextos de formación jurídica, pero también incluye la necesidad de afianzar y repensar los escenarios de prácticas que realizan los estudiantes más allá de los tradicionales consultorios jurídicos.
Se trata de abrir los programas de Derecho a las clínicas jurídicas, al litigio estratégico y a los convenios de cooperación con la Administración Pública, Organizaciones No Gubernamentales -ONGs – y otros actores de la sociedad civil.
La Educación Jurídica en Colombia está llamada a reinventarse, no solo para responder a los nuevos tiempos, sino para ayudar a moldearlos.
Esa reinvención no será posible sin visión, sin liderazgo, sin coraje intelectual y sin un profundo amor por los valores que ayer y hoy siguen siendo las columnas de la democracia: dignidad, libertad e igualdad.
Porque en el fondo, educar en Derecho es formar las voces que mañana decidirán lo justo y determinarán el alcance de la voz institucional. Y ese futuro comienza, inevitablemente, en nuestras aulas.
* Abogado de la Universidad de Cartagena; especialista en Métodos y Técnicas de Investigación Social, Clacso-Flacso; certificado en Estudios Afrolatinoamericanos por la Universidad de Harvard; magister en Derecho por la Universidad de Cartagena; docente investigador del Instituto Internacional de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Cartagena.
.