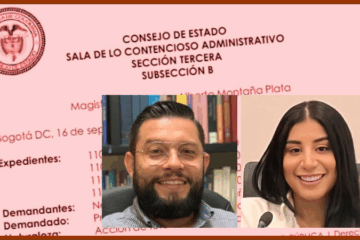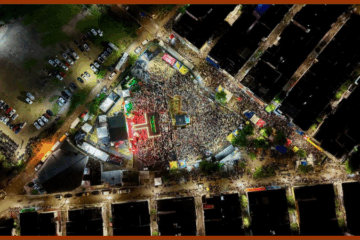Por Adriana Caraballo Gómez *
Cuando miramos el cielo estrellado, a veces sentimos lo pequeños que somos. Y lo somos. Vivimos en un planeta diminuto que gira alrededor de una estrella común, en una esquina cualquiera de una galaxia entre miles de millones. Sin embargo, este pequeño planeta es todo lo que tenemos. Aquí nacimos, amamos, sufrimos, creamos. Aquí vivimos todos. El ser humano ha logrado avances sorprendentes: hemos construido ciudades, viajado al espacio, creado lenguajes, leyes y derechos.

Pero también hemos causado guerras, destruido ecosistemas y negado la dignidad a millones de personas. ¿Cómo podemos ser capaces de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo?
Pocos pensadores han logrado articular esta visión con tanta claridad como Carl Sagan, el astrofísico, divulgador científico y humanista que transformó la manera en que millones de personas entendieron el universo. En su serie ‘Cosmos’, y en libros como ‘El mundo y sus demonios’ o ‘Un punto azul pálido’, Sagan tejió con maestría la ciencia, la filosofía y la ética, promoviendo no solo el conocimiento, sino también la compasión. Fue él quien nos invitó a mirar la Tierra desde la distancia, a través de una imagen tomada por la sonda Voyager 1, en la que nuestro planeta aparece como un minúsculo punto flotando en un rayo de luz solar. Esa imagen inspiró una de las reflexiones más conmovedoras jamás escritas sobre la fragilidad de la existencia y la necesidad de cuidar nuestro único hogar.
Sagan no solo hablaba de estrellas; hablaba de nosotros, de nuestras guerras inútiles, de nuestros prejuicios, de nuestras injusticias. En su pensamiento, el conocimiento científico debía estar ligado a una ética universal: respeto a la vida, libertad, diversidad y cooperación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU en 1948, fue un hito sin precedentes: por primera vez, se reconoció que todo ser humano debía gozar de libertades fundamentales.
No obstante, más de 70 años después, esa promesa sigue incumplida para millones de personas. En un mundo más interconectado pero también más fragmentado, los derechos humanos enfrentan nuevas tensiones: autoritarismo, migraciones forzadas, vigilancia masiva, exclusión digital y conflictos ambientales. Paradójicamente, la humanidad ha enviado sondas más allá del sistema solar, pero aún no garantiza dignidad básica en la Tierra. Es aquí donde la visión de Sagan adquiere nueva relevancia.
¿Y si viéramos los derechos humanos no como una construcción cultural, sino como una necesidad de especie? ¿Y si existiera una Carta Cósmica, un conjunto de principios basados en que somos una sola especie habitando un planeta común en un universo compartido?
Una Carta Cósmica no reemplazaría la Declaración Universal, sino que la complementaría desde una mirada más amplia. No sería una declaración jurídica, sino una brújula moral. En ella, los derechos no se pensarían en función de los estados-nación, sino de la humanidad como un todo. Su enfoque sería necesariamente holístico, reconociendo que el ser humano es una unidad biológica y cultural inseparable del planeta. Sin aire limpio, agua o suelo fértil, no hay libertad ni igualdad posibles.
La vida humana es una rareza cósmica. Hasta ahora, no conocemos otra forma de vida inteligente en el universo. Esa singularidad debería hacernos más humildes y responsables. Los conflictos humanos, desde una perspectiva cósmica, son absurdos. Las guerras, la discriminación y la explotación pierden sentido cuando recordamos que todos compartimos el mismo destino en este pequeño planeta. La cooperación es una necesidad evolutiva. Sagan advertía que la supervivencia humana no está garantizada. Si no actuamos como especie ante los desafíos globales, podríamos desaparecer sin que el universo lo note. Una Carta Cósmica nos invitaría a redefinir el “derecho” como un compromiso con la vida, la diversidad, la memoria, la empatía y el futuro.
Carl Sagan nos recordó que somos polvo de estrellas, pero también conciencia, historia, amor y error. Nos enseñó que no hay contradicción entre el asombro científico y el compromiso ético. Explorar el universo también es explorarnos a nosotros mismos.
En tiempos de incertidumbre, volver a su pensamiento es un acto de resistencia y esperanza. Tal vez no se trate solo de proteger derechos, sino de reinventar el sentido de humanidad desde las estrellas, de pensarnos no como enemigos, sino como viajeros cósmicos en una misma nave.
Porque si alguna vez una civilización lejana nos encuentra, que no descubra solo nuestra capacidad de destruir, sino también de imaginar, cuidar y construir juntos un mundo más digno.
* Estudiante de Derecho, adscrita a los semilleros de investigación SIFAD de la Corporación Universitaria Rafael Núñez -CURN – y Joines de la Universidad de Cartagena; y columnista.
.